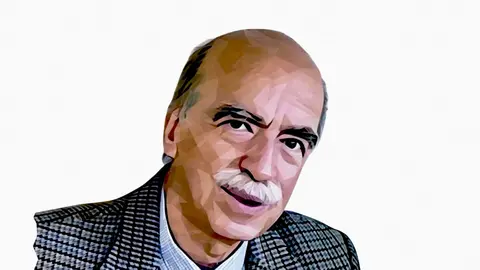
Por JORGEÁ SÁNCHEZ VARGAS
Cada enero, sin ponerse de acuerdo y sin pedir permiso, el mundo empieza a disfrazarse. En Venecia los antifaces vuelven a cubrir rostros antiguos; en Río de Janeiro el cuerpo se convierte en argumento; en Cádiz la sátira canta con acento popular; en Oruro la devoción baila con el diablo. Los carnavales no coinciden del todo en fechas ni en formas, pero comparten una intuición: durante unos días el orden se afloja y la verdad encuentra caminos menos solemnes para decirse.
Colombia no es la excepción. Aquí el carnaval no empieza cuando lo dicta el afiche oficial, sino cuando el barrio lo siente. Mucho antes de la fecha “formal” ya hay ensayos nocturnos, comparsas probándose en la calle, versos que se afinan en voz baja y tambores que anuncian que algo se está moviendo. El calendario llega después, casi siempre tarde.
En el Caribe colombiano, ese desorden alegre que hoy se asocia con harina, agua, barro y crítica cantada no fue siempre así. Durante buena parte del siglo XIX y comienzos del XX, el carnaval fue una fiesta aristocrática: salones cerrados, perfumes importados, antifaces elegantes. Se iba a verse bien, no a decir verdades. El pueblo miraba desde afuera.
En ciudades como Santa Marta y Riohacha, la celebración se concentraba en clubes sociales y casas del Centro Histórico. Pero el Caribe, como su río mayor —el Magdalena—, no acepta diques por mucho tiempo. Con la expansión urbana y la llegada de trabajadores portuarios, ferroviarios y bananeros, la fiesta empezó a desbordarse. Salió del salón a la calle. Y cuando el carnaval se volvió popular, cambió para siempre, como lo explica el sociólogo Edgar Rey Sinning.
El perfume fue reemplazado por el sudor. La música europea por la tambora. Y el juego elegante por el baldado de agua y la harina, símbolos de una igualdad radical: nadie salía limpio porque nadie era más que nadie. Mojar y embarrar fue una forma de borrar jerarquías.
En Santa Marta, ciudad más dada a la ironía que al grito, ese tránsito fue lento pero visible. Pero a veinte kilómetros, en Ciénaga, el carnaval tomó otro camino. Allí, alrededor del mito del caimán que se comió a una niña, la tragedia se volvió relato y el relato, fiesta. La herida se cantó hasta volverse risa.
Ciénaga hace lo suyo. Y cuando llega el carnaval, la ciudad entera —como si la cita fuera para un duelo o para una alegría colectiva— se toma las calles. Puede haber deudas, penas, asuntos pendientes, pero el carnaval es una cita que no se incumple. Se suspende todo: el comercio temprano, la queja doméstica, la solemnidad. Desde el que manda hasta el que cuida muertos, todos salen a mover la cintura y a ensayar felicidad.
Ahí el carnaval no necesita discursos ni protocolos. Basta la calle llena, el cuerpo sudado, la música insistente. La fiesta arranca y no se detiene hasta el Miércoles de Ceniza, como si el tiempo también se dejara arrastrar.
Donde hay carnaval, hay versadores. Letanías insinuantes y estridentes que dicen verdades con sonrisa ladeada:
“Prometieron agua en campaña
y nos dejaron fue la sed,
pero en sus casas no falta nada
ni el whisky ni el bidé.”
En cada parada, las comparsas encuentran el momento de decir lo que corresponde y, sobre todo, lo que la gente quiere decir. Cantar era exponerse, pero la oportunidad importaba:
“Aquí no manda el alcalde,
manda el billete y el favor,
y al que canta verdades
lo llaman perturbador.”
En Plato, a orillas del Magdalena, los versos eran largos, narrativos, casi actas cantadas para que el río no se llevara nombres ni hechos:
“El río baja con memoria,
no se le olvida el traidor,
ni el alcalde que juró en tarima
y al pueblo nunca volvió.”
En Guamal y San Sebastián de Buenavista —Santana— nació el Carnaval del Río, una de las expresiones más potentes del Caribe contemporáneo. Comparsas en canoas, megáfonos gastados y versos lanzados sobre el agua. El Magdalena dejó de ser paisaje para volverse testigo y acusador:
“Magdalena está enfermo
y nadie lo quiere curar,
pero pa’ la foto en campaña
sí se vienen a pasear.”
Todas estas expresiones comparten un origen: las prácticas de burla ritual heredadas del periodo colonial, cuando esclavizados, pescadores y jornaleros usaban el canto para decir lo que en serio podía costar castigo. El carnaval invertía el orden. El pueblo hablaba. El poder aguantaba.
Durante décadas, ese pacto tuvo una fecha sagrada en la Costa Caribe: el 20 de enero. Ese día se cantaban las letanías más duras, se lanzaba el agua sin permiso y se decía lo indecible. Al día siguiente, el orden regresaba.
Hoy ese pacto se ha diluido. Los carnavales ya no los marca la tradición sino la agenda del alcalde de turno. Precarnavales, poscarnavales, festivales extendidos por semanas. La lógica es clara: una crítica concentrada incomoda; una fiesta eterna distrae. El carnaval pasó de juicio popular a evento administrativo.
En el sur de Santa Marta, por ejemplo, el carnaval conserva pulso comunitario. La elección de Valeria Mantilla como Reina del Carnaval del Sur y la figura burlona del Rey Momo Yeison Jiménez recordaron que el carnaval no se gobierna: se vive. Eso volvió a sentirse en la Noche de Guacherna, cuando lejos de la tarima la calle recuperó su mando.
Entre el Carnaval de Barranquilla —Patrimonio Inmaterial de la Humanidad— y el del Caimán en Ciénaga, declarado por decisión soberana y popular, el Caribe recuerda algo esencial: el carnaval nació aristocrático, se volvió popular y hoy corre de consagra como fiesta sinigual. Pero mientras exista una letanía que incomode, un verso que se salga del libreto y una risa que sepa demasiado, el Caribe seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: entrar al carnaval sin pedir permiso. Opiniones a jorsanvar@yahoo.com






