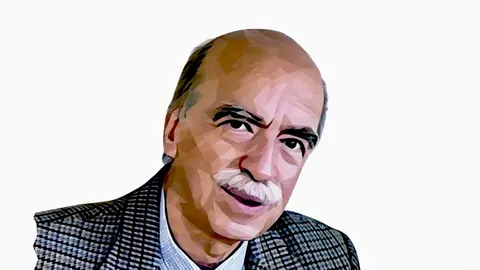
Por JORGEÁ SÁNCHEZ VARGAS
A la larga lista de penas que afligen a Colombia se suma la partida de la maestra Beatriz González, figura esencial del arte latinoamericano y guardiana de la memoria colectiva. Su obra —incómoda, lúcida, necesaria— nos recordó que el arte no solo embellece: también interpela, duele y permanece. Evocarla es, en el fondo, hablar de cultura como conciencia, como espejo crítico de una sociedad que no siempre quiere mirarse.
Su muerte coincidió, como cada enero en los últimos trece años, con la realización de una nueva versión del Festival de Música de Cartagena, en una ciudad que convoca y realza su belleza gracias a su historia, su arquitectura colonial y moderna, sus playas, murallas, atardeceres y cruceros. Pero Cartagena es algo más que postal: también es escenario cultural.
Con el cierre de esta edición del Festival, que termina este lunes, la ciudad volvió a permitirse —y a celebrar— el lujo de la música. Teatros, iglesias, auditorios y algunos parques se llenaron con una programación ambiciosa y, hay que decirlo, de impecable factura. Durante varios días, Cartagena fue punto de encuentro para intérpretes, compositores y melómanos que descubren allí una Colombia distinta: menos estridente, más reflexiva, más cercana al arte que a la crónica roja.
El valor simbólico del Festival es innegable. En un país marcado por la violencia y la desigualdad, la música aparece como lo que es: un lenguaje universal que convoca, educa y reconcilia. Un anzuelo poderoso para niños, jóvenes y adultos; una alternativa creativa frente al ruido cotidiano; un recordatorio de que el arte también construye ciudadanía. Además, proyecta al país ante visitantes nacionales y extranjeros que redescubren una Cartagena culta, sensible y sofisticada.
La programación es, sin duda, uno de sus mayores aciertos. Grandes intérpretes, repertorios exigentes y diálogos fecundos entre la tradición europea y la música latinoamericana dieron lugar a conciertos memorables. Se escucharon clásicos universales, guiños al repertorio colombiano y apuestas pedagógicas que incluyeron clases magistrales y encuentros con estudiosos. Todo porque la música cumple su promesa: emociona, eleva y deja huella.
Pero, como en toda buena partitura, también hay silencios. El primero es el carácter costoso y selectivo del evento. Resulta paradójico que un lenguaje tan universal como la música termine filtrado por precios elevados. Muchos cartageneros —especialmente de barrios populares— perciben el Festival como algo ajeno, lejano, casi decorativo. Ocurre en su ciudad, pero no necesariamente para ellos.
Queda la pregunta por el impacto real y duradero. ¿Qué deja el Festival a estudiantes y amantes de la música?, ¿cómo se fortalecen las escuelas locales?, ¿qué permanece cuando se apagan los aplausos? La respuesta existe, pero no siempre se comunica con claridad, lo que alimenta la percepción de un criterio comercial elegantemente disfrazado de misión cultural.
Aun así, haciendo sumas y restas, el balance es positivo. El Festival abre caminos, concentra talento y le recuerda a Cartagena —y al país— que la música es un punto de paz y creación. Solo falta afinar algunos acordes para que, además de sonar bien, suene para todos.
Opiniones y comentarios al correo jorsanvar@yahoo.com






