Por JORGEÁ SÁNCHEZ VARGAS
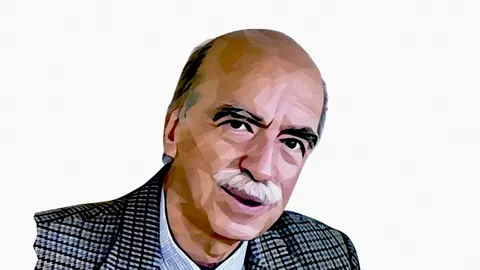
Andrés Acosta Romero escribió un libro que tituló “El peor policía del mundo”, una provocación deliberada y semántica. Porque en realidad su obra no expone al peor, sino a uno de los pocos que decidió contar lo que muchos vieron, toleraron y callaron. Y en Colombia —como en tantas democracias fatigadas— callar no es prudencia: es la forma más barata y eficaz de complicidad.
Acosta fue patrullero, subintendente, carne joven lanzada a una guerra estadística. Entró a la Policía Nacional cuando el Estado necesitaba uniformes urgentes y relucientes para generar confianza y credibilidad. Seis meses bastaban para pasar del cuaderno al revólver, del barrio a la autoridad, del anonimato al poder. No era formación: era prisa. No era ética: era volumen. Policías producidos en serie, como si la seguridad fuera un problema logístico y no moral.
El libro no se escribe desde el resentimiento —ese género tan rentable— sino desde una lucidez que incomoda. Acosta Romero no se presenta como héroe ni como un mártir. Se asume como parte del engranaje y, precisamente por eso, se permite desmontarlo desde dentro. Describe una institución obsesionada con cifras: más capturas, más decomisos, más comparendos. La delincuencia no debía disminuir; debía rendir. El delito se volvió insumo. El ciudadano, una variable ajustable en el tablero.
La presión por la “operatividad” derivó en arbitrariedad sistemática: incautaciones ficticias, capturas ilegales, droga inflada con pasto o estiércol, allanamientos sin orden judicial. Todo con guiños tácitos de fiscales y superiores que preferían no mirar demasiado mientras los informes salieran “bonitos”. La legalidad era flexible; la estadística, sagrada. Al final caían delincuentes reales, sí, pero también inocentes. Daños colaterales de una política que confundió seguridad con espectáculo y autoridad con cumplimiento de metas.
El libro incomoda porque no se queda en la base. No señala solo al patrullero agotado ni al suboficial torcido. Muestra la cadena completa: congresistas que legislan mal, jueces que aplican peor, fiscales que investigan torcido y policías que ejecutan arbitrariamente. Nadie puede fingir sorpresa. La corrupción no aparece como excepción, sino como paisaje institucional, tan cotidiana que dejó de provocar vergüenza.
Cuando Acosta Romero denuncia corrupción, la indignación de los altos mandos no es por el delito, sino por haberlo hecho público. La ropa sucia —repiten— se lava en casa. Pero la Policía no es una casa privada ni una empresa familiar: es una institución pública. Y lo público, cuando se pudre, no se esconde; se ventila, aunque el olor incomode a los despachos alfombrados.
“El peor policía del mundo” no es un ajuste de cuentas. Es una advertencia con acento universal. En un país sin ciudadanos ejemplares —dice el autor— no se pueden exigir agentes íntegros. La ética no es un uniforme; es una práctica diaria… que suele perderse. Una reflexión es extensiva a América Latina y no debería resultar ajena a Europa o a cualquier nación. Las democracias lidian con abusos, excesos y una fe frágil en las instituciones.
Leer el libro “El peor policía del mundo” duele porque, lamentablemente, los policías no son el origen de la descomposición social, sino apenas una grada visible en una escalera resbalosa que va de arriba hacia abajo. La lucha de los que intentan “no untarse” es feroz y solitaria, porque la corrupción corre como un fango espeso que puede empezar en oficinas cómodas con hombres de corbata, y terminar en la calle, donde otros hacen el trabajo sucio con uniforme.
Por eso este libro no debería quedarse con las páginas cerradas en cualquier librería, como una curiosidad exótica. Conviene abrirlo, leerlo y pensarlo. No para confirmar prejuicios sobre Colombia, sino para entender cuánto hay todavía por corregir —a un lado y otro de sus fronteras— cuando la seguridad se gestiona sin ética y la democracia se administra con miedo.
Opiniones y comentarios al correo jorsanvar@yahoo.com






