Por JORGEÁ SÁNCHEZ VARGAS
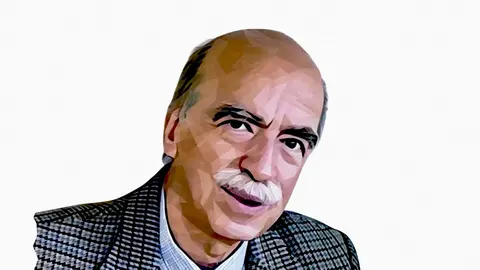
Donald Trump vuelve a examinar el mapa del mundo con la serenidad de un magnate inmobiliario en domingo: observa, calcula, sonríe y sugiere que todo es negociable. Esta vez —otra vez— le tocó a Groenlandia. Grande, blanca, silenciosa, estratégicamente deliciosa. Trump no habla de invadir: habla de “apoderarse”. Un matiz importante, como pasar de un atraco a una compra “hostil”.
El planeta, fiel a los nuevos tiempos, responde con una mezcla de risas nerviosas y comunicados diplomáticos cuidadosamente redactados para no molestar al cliente principal. Total, ¿qué es una isla entre aliados?
Groenlandia, conviene recordarlo, no es un iglú gigante ni un decorado de documental. Es la isla más grande del mundo, un portaviones natural entre América y Europa, una llave del Ártico y un almacén de minerales estratégicos que el cambio climático —ese invento chino, según algunos— ha puesto en vitrina. Estados Unidos lo sabe desde hace décadas; por eso tiene bases allí. China lo intuyó; por eso quiso invertir. Rusia lo entiende; por eso militariza el Ártico como quien reserva asiento antes de que empiece la función.
Trump no creó el apetito. Solo quitó la servilleta. Mientras tanto, el mundo ofrece un espectáculo coherente en su incoherencia: Putin redibuja fronteras con tanques; China rodea territorios con paciencia milenaria; Oriente Medio acumula guerras que ya nadie promete resolver; África vuelve a ser tablero de ensayo para potencias, mercenarios y discursos de ocasión; y Canadá, educado hasta en la inquietud, descubre que vivir junto a un imperio implica aceptar que, de vez en cuando, el vecino te mire como posible ampliación del garaje.
En ese contexto, sorprenderse por Groenlandia resulta casi ingenuo. Lo sorprendente no es la propuesta, sino la normalidad con la que se escucha. Hace años habría provocado una crisis diplomática. Hoy produce titulares, memes y análisis serios que empiezan con la frase “Trump volvió a decir…”, como si se tratara de una anécdota meteorológica.
La Unión Europea responde como mejor sabe: invocando el derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Todo impecable. Todo cierto. Todo insuficiente. Europa habla como un notario en una sala donde otros han decidido resolver los conflictos a martillazos. Tiene principios firmes, pero reflejos lentos y una dependencia incómoda del mismo actor que hoy pone el mapa sobre la mesa.
La OTAN, por su parte, enfrenta un problema existencial digno de tragicomedia: fue creada para defender a sus miembros de amenazas externas, no para explicar a su principal socio que los aliados no vienen con etiqueta de precio. ¿Qué manual se consulta cuando el riesgo no viene de Moscú, sino del despacho oval?
Las opciones están sobre la mesa, aunque ninguna entusiasma. Reforzar la presencia en el Ártico, blindar a Dinamarca, respaldar políticamente a Groenlandia, repetir —una vez más— que las fronteras no se negocian por impulso electoral. Todo suma. Nada garantiza que alcance.
Porque Trump no es una anomalía: es un síntoma con micrófono. Putin lo entendió antes. China lo administra mejor. Otros lo imitan desde la periferia. Y el orden internacional, ese que prometía reglas y previsibilidad, se encoge mientras los poderosos recuperan un lenguaje que creíamos archivado junto a los mapas coloniales.
Groenlandia no está en venta. Pero el mundo parece haber entrado en temporada de rebajas. Y cuando las potencias empiezan a preguntar “¿cuánto cuesta?”, la historia suele responder con una factura que siempre pagan otros. Reírse ayuda. Tomarlo en serio es obligatorio.
Opiniones y comentarios al correo jorsanvar@yahoo.com






